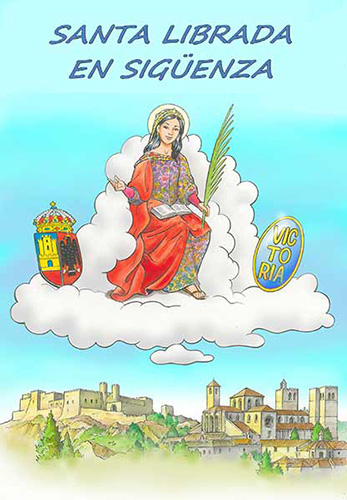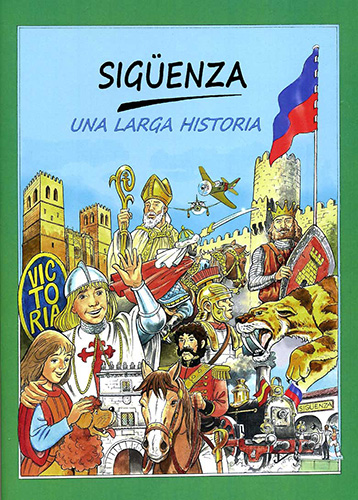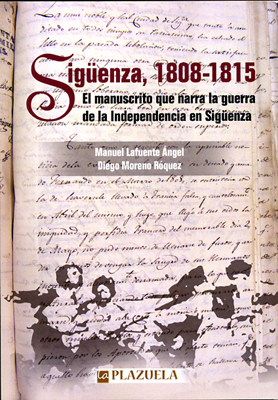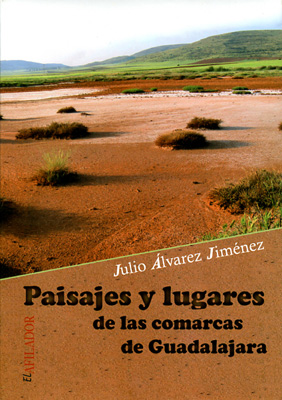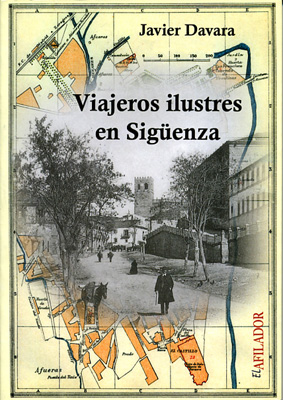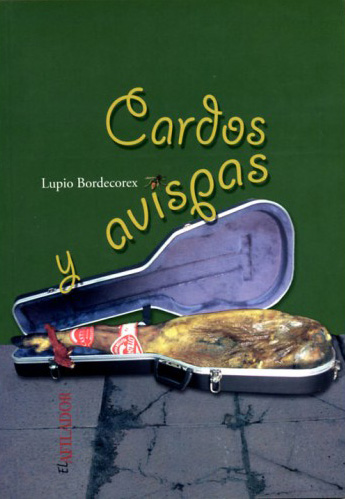El pasado mes de diciembre Riofrío del Llano entregó 1.200 firmas en la Delegación de Agricultura de Guadalajara contra la instalación en su término municipal de una granja de cría intensiva de ganado porcino. Analizamos a continuación los orígenes y la evolución de esta forma de explotación, que ha contribuido en gran medida a la disociación de la agricultura y la ganadería en nuestro país.
Del cerdo, hasta los andares”, reza el refrán popular. En un país como el nuestro, con tan larga y exquisita tradición en la cría y elaboración de productos derivados del cerdo, no se puede estar más de acuerdo. Sin embargo, el sector porcino español tiene sus luces y sus sombras. No todos los animales son criados de la misma manera ni, por lo tanto, ofrecen a la postre la misma calidad ni repercuten por igual en la estructura y desarrollo de la actividad socioeconómica y en el cuidado del medioambiente.
Hasta bien entrados los años cincuenta del siglo pasado, la cabaña ganadera española se desenvolvía en una atmósfera de autarquía. Los cultivos y la cría de animales se apoyaban mutuamente siguiendo el ritmo marcado por los ciclos naturales. El ganado se alimentaba de los pastos y restos de cosecha de los campos aledaños; a los que fertilizaba, a su vez, con sus detritus y estiércoles en un ciclo sostenible e imperecedero. Esta economía de autoabastecimiento implicaba una demografía dispersa, eminentemente rural, que tapizaba casi por igual el territorio nacional.
Es con la llegada del capitalismo al campo español, a finales de los años cincuenta, cuando esta estructura sufre un cambio drástico. Como indica José Antonio Segrelles, del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante, los Acuerdos de Cooperación y Ayuda Mutua entre España y Estados Unidos, de 1953, y el posterior Plan de Estabilización de 1959 sentaron las bases para la “implantación del modo de producción capitalista en España y modificaron la estructura socio-económica del país, pues no en vano se pasa en muy poco tiempo de una sociedad eminentemente agraria y rural a otra de características urbanas, industriales y terciarias”.
En pocos años la población española crece notablemente; aumentan de tamaño las ciudades; se desarrollan los transportes; surge el turismo como fenómeno de masas y, a la llamada de la incipiente industria y los servicios, se produce un éxodo rural sin precedentes. Se disparan así los niveles de renta, y el dinero se implanta como principal valor económico. Como consecuencia, crece la demanda de productos alimenticios; sobre todo los de origen ganadero (carne, leche, huevos).
“Hacia mediados de los sesenta”, explica Segrelles en su ponencia sobre la Ganadería porcina en España: cambios productivos y territoriales (Universidad de Cantabria, verano de 2001), “más o menos coincidente con la llegada al gobierno español de los llamados ministros “tecnócratas” vinculados al Opus Dei, una misión de la FAO visitó España e “instó” a las autoridades españolas, mediante un informe muy sospechoso, y en el fondo más político que técnico-económico (Informe del Banco Mundial y de la FAO sobre el Desarrollo de la Agricultura en España), para que transformaran el tradicional modelo pecuario extensivo en una ganadería de corte intensivo, similar a la ya existente en los países occidentales desarrollados, que se alimentaría a base de cereales (maíz) y oleaginosas (soja), materias primas adquiridas en un mercado monopolístico dominado por Estados Unidos”. Un sistema que tiene su origen en las continuas sobreproducciones norteamericanas de ambos cultivos en el período de entreguerras; lo que les indujo a buscar nuevos mercados.
Pronto, la ayuda, los donativos del Programa Alimentario para la Paz se convirtieron en relaciones comerciales. Hasta cinco millones de toneladas de maíz y cuatro de soja llegaron a importarse anualmente desde EE.UU; si bien con el tiempo se estabilizaron en los dos millones. En cualquier caso, el éxito fue inmediato. La precaria situación económica de las explotaciones agrícolas facilitó la difusión de la producción porcina en régimen intensivo y el nuevo sistema cala entre los campesinos, que ven aumentar sus rentas. A partir de entonces entra en crisis el modelo pecuario tradicional; y con él toda una cultura de respeto a los ciclos naturales y biológicos.
La cría del ganado, en particular el cerdo y el pollo, que son los que mejor índice de transformación de pienso en carne ofrecen, se desvincula de la agricultura local; es decir, del territorio. Las empresas elaboradoras de piensos compuestos son las que van a determinar, a partir de entonces, las condiciones del proceso productivo. “En un primer momento vendían al nuevo ganadero el lechón y el pienso necesario para su engorde”, señala Victòria Soldevila Lafon, de la Universitat Rovira i Virgili. “El productor vendía, a su vez, el cerdo ya cebado a la red de tratantes de ganado; quienes canalizaban la producción hacia los mataderos municipales, y de allí se abastecían las carnicerías locales. Sin embargo, los nuevos ganaderos no disponían del capital suficiente para asumir el coste de las crías y el pienso hasta completar el ciclo de engorde del animal (que podía alcanzar los seis meses).
Además, se encontraron con crecientes dificultades para acceder a los poco desarrollados canales de distribución para comercializar su producción. Ante esta situación, y como forma de evitar el impago, las empresas de pienso se harán cargo de la comercialización del cerdo cebado. Este es el inicio del modelo de integración ganadera predominante en la actualidad”.
“Esta forma contractual”, continúa la profesora Soldevila, “va a implantarse especialmente en Catalunya, para extenderse posteriormente a otras regiones del país. Mediante los contratos de integración la empresa integradora se compromete no sólo a suministrar los insumos sino también a adquirir el producto final en unas condiciones (de calidad, peso, plazo de entrega, precio, etc.) estipuladas por contrato. Por su parte, el ganadero aporta las instalaciones, la mano de obra y se hace cargo de la gestión de los residuos y deyecciones. Con la integración, las fábricas de pienso se aseguraron el pago de los insumos en forma de animal cebado y se apropiaron de los crecientes beneficios derivados de la comercialización de este último”.
Inexorablemente, el sector agropecuario va cediendo a los intereses de la industria, que no son sino los del capital. El ganadero pierde autonomía y capacidad de decisión respecto a su explotación. Ahora está en manos, por una parte, de las empresas suministradoras de insumos: industrias y laboratorios fitosanitarios, empresas de genética, sobre todo en las granjas de multiplicación y selección, fabricantes de maquinaria e instalaciones para las explotaciones porcinas y las empresas comercializadoras de piensos. Por otra parte, también ve limitada su capacidad de acción por los intereses de mataderos y salas de despiece, la industria cárnica y la distribución, cada vez más controlada por las grandes superficies comerciales; lo que implica una reducción de márgenes para el resto de eslabones de la cadena alimentaria.
A día de hoy, salvo honrosas excepciones, localizadas principalmente en las ganaderías extensivas ligadas a las dehesas andaluzas y extremeñas, las granjas de cría intensiva de cerdos saturan ciertas zonas del país provocando no pocos quebraderos de cabeza a productores y administraciones públicas a causa de la eliminación de los purines, que tienen un alto poder contaminante. Ejemplos de ello son las comarcas meridionales y surorientales de Lleida, Campillos (Málaga), Vilches (Jaén), Aranda de Duero (Burgos), la Vall d’Alba (Castellón) o Lorca (Murcia); considerado éste último por la Unión Europea como ejemplo negativo de densidad porcina.
“Los purines porcinos se han utilizado tradicionalmente como fertilizantes agrícolas”, explica Soldevila. “El contenido en nitrógeno y fósforo del purín lo convierten en un buen fertilizante orgánico. El nitrógeno y el fósforo, al entrar en contacto con el suelo se transforman en nitratos y fosfatos.
Sin embargo, la tierra tiene una capacidad limitada para absorber estos nutrientes, por lo que su aporte en exceso puede generar problemas de sobrefertilización de las tierras con graves consecuencias para el medio ambiente: la contaminación de suelos por fosfatos y/o nitratos, la contaminación de las aguas superficiales por fosfatos (eutrofización), las emisiones de amoníaco a la atmósfera y la contaminación de aguas subterráneas por nitratos”.
“Ello es particularmente preocupante”, señala Segrelles, “en la medida en que estas concentraciones porcinas no coinciden en el espacio con áreas agrícolas que pudieran absorber las continuas cantidades de estiércol generadas. La creciente especialización pecuaria y su independencia de la tierra representa una disociación clara entre dos mundos, el agrícola y el ganadero, que hasta hace poco tiempo eran complementarios. Se rompe así con una de las vías tradicionales para la eliminación eficaz de los residuos ganaderos”.
Por otra parte, el hacinamiento en naves de hasta miles de ejemplares plantea riesgos nada desdeñables desde el punto de vista sanitario. “La aglomeración facilita el contagio y la rápida difusión de enfermedades”, indica Segrelles. “Esta cuestión es de gran trascendencia porque la ganadería industrializada se basa en híbridos de alta productividad que se muestran muy frágiles ante las enfermedades infecto-contagiosas y carecen de rusticidad y resistencia”. De ahí que el ganado intensivo sea sometido regularmente a tratamientos profilácticos a base de antibióticos y otros fármacos, que pueden llegar a afectar a la salud de los consumidores.
En definitiva, la cría de ganado en regímenes cada vez mas intensivos y a precios cada vez más bajos, impuestos por las grandes empresas comercializadoras, va en detrimento de la calidad de la materia prima y del medioambiente.
En los países industrializados como es el caso de Holanda, con una larga trayectoria en la cría intensiva de cerdos, las leyes medioambientales, laborales y relativas al bienestar animal se vuelven cada vez más estrictas. Holanda, de hecho, ha tenido que reducir notablemente su producción de este tipo de carne debido a los graves problemas ecológicos que estaba generando. Es por esto que este tipo de instalaciones se está desplazando hacia regiones y países con legislaciones y normativas menos estrictas, como es el caso de España y, concretamente, la Comunidad de Castilla-La Mancha. De ahí que preocupe el hecho de que se esté tratando de instalarlas en pueblos cercanos a los nuestros, como Riofrío del Llano o la zona de Querencia, Tobes y la Riba de Santiuste.
“Otra opción son los países en vías de desarrollo donde todavía no hay regulaciones relativas a la protección de las personas, los animales y el entorno”, informa Compassion in World Farming Trust. Allí los pequeños granjeros no pueden competir con la cría intensiva, y muchos acaban perdiendo su modo de vida, lo que redunda en un aumento de la migración de las zonas rurales a las urbanas, así como de los problemas sociales asociados. Los productos de la cría intensiva suelen destinarse a las poblaciones urbanas más adineradas o a la exportación, por lo que no se cubren las necesidades alimenticias básicas de los pobres. La cría intensiva también es muy dependiente de la tecnología y de los recursos, de modo que genera una industria agrícola insostenible y dependiente”.