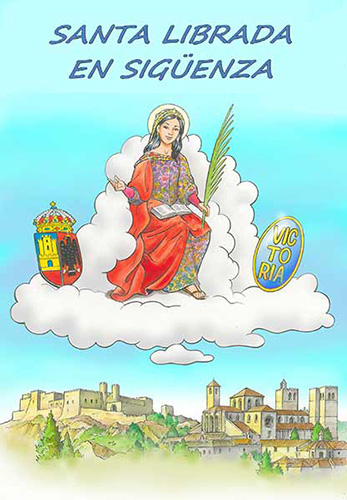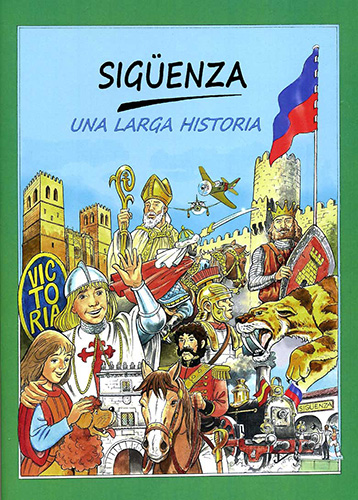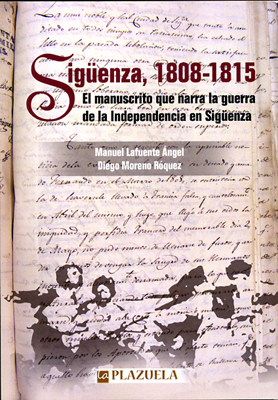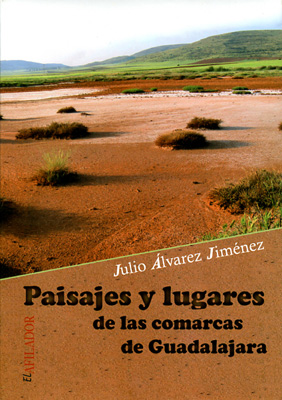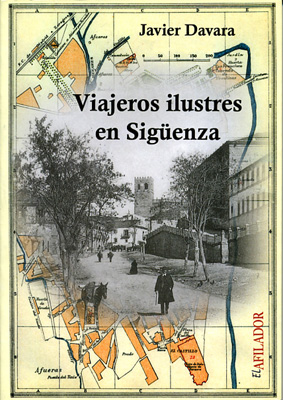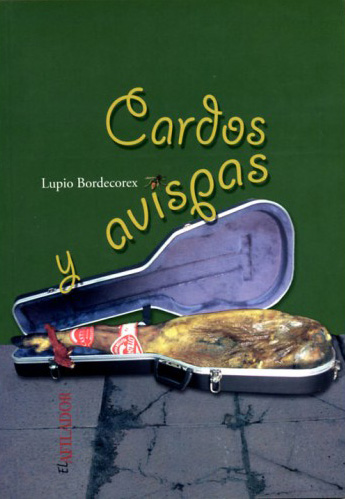Dejamos atrás el difícil 2020 con la esperanza de que el 2021 nos permita volver a socializarnos sin mascarilla y sin distancias de seguridad. Y mientras esto ocurre continuamos conociendo mejor a nuestro vecino el corzo.

En el último artículo os comentaba que el ciclo natural de la vida del corzo está condicionado por tres peculiaridades evolutivas de la especie que son: un único ciclo estral, el comportamiento territorial de los machos y la diapausa embrionaria.
En primer lugar, veamos que es un ciclo estral. El ciclo estral podríamos definirlo como el tiempo comprendido entre dos celos que son los momentos fértiles de una hembra. Este ciclo se produce por las variaciones en los niveles hormonales y que regula la receptividad sexual femenina. A diferencia del ciclo menstrual de los primates, murciélagos o macroscélidos que es cíclico; el ciclo estral se presenta por estaciones y suele depender de condicionantes más físicos que fisiológicos como son las horas de luz, la temperatura, las condiciones alimenticias o la presencia de machos. Según los ciclos estrales las especies pueden ser monoéstricas (un celo al año), diestrica (dos celos al año) y poliéstricas (varios celos al año). En el caso de las corzas su ciclo es monoéstrico, es decir, solamente son fértiles una vez al año y además ese ciclo solamente dura alrededor de 48 horas. Esto quiere decir que la corza debe ser fecundada en un tiempo máximo de dos días tras los cuales la hembra deja de ser fértil y receptiva por lo que si no ha sido fecundada deberá esperar hasta el año siguiente para poder reproducirse.

Corzo hembra y sus crías.
Esto nos lleva al momento del apareamiento y como consecuencia a la segunda peculiaridad que comentábamos, el comportamiento territorial. Es una de las curiosidades del corzo como cérvido ya que al contrario que sus congéneres ciervos o gamos, que lo que hacen es defender a un grupo de hembras con las que se reproducen, de otros machos rivales; los corzos defienden un territorio de otros machos. Ya que la intención del corzo macho es ocupar un territorio, cuanto más grande mejor, en el que se encuentren la mayor cantidad de hembras posibles con las que aparearse. Antiguamente, por esta peculiaridad de defender un territorio en lugar de un grupo de hembras se consideraba al corzo como una especie monógama pero las observaciones de naturalista han demostrado que un macho se aparea con todas las hembras receptivas que se encuentren en su territorio y de igual manera una hembra se puede reproducir con distintos machos si durante su periodo de receptividad pasa por territorios de distintos machos.
El comportamiento territorial del corzo varía según la época del año en la que nos encontremos. De octubre, justo después del periodo reproductor, a enero podemos observar grupos de varios machos y hembras campeando juntos en esta época la agresividad territorial se rebaja mucho por no decir que casi desaparece. De febrero a marzo de estos rebaños mixtos comienzan a alejarse los machos adultos para volver a sus territorios de reproducción, tienden a ocupar todos los años el mismo territorio, y los machos jóvenes comienzan su periodo de dispersión en busca de territorios que ocupar esto puede llegar a suceder a los dos años de vida, pero lo más habitual es que esto no suceda hasta su tercer año. Una vez que los machos se han asentado en sus territorios comienza un periodo que suele ser de marzo a agosto donde los machos se vuelven muy territoriales y agresivos con otros machos, se les puede observar recorriendo constantemente su territorio marcándolo con señales olorosas y visuales para avisar a otros machos que ese territorio esta ocupado ya.

Corzos jóvenes
Las señales visuales las podemos apreciar sobre ramas o troncos de pequeño grosor y consiste en el descortezado o raspado; el arañado que se produce sobre troncos de árboles de mayor grosor, al contrario que en los anteriores no se aprecia el pelado de la corteza sino unas incisiones lineales; o el escarbado que es la eliminación superficial de una capa de tierra por medio de las patas delanteras. Estas señales visuales se complementan con otros olorosas producidas por la orina y otras glándulas odoríferas que se encuentran situadas en la frente entre los dos cuernos, en el abdomen, la zona anal y en las patas entre los dedos de las pezuñas.

Corzo macho.
Durante el celo, que sucede en los meses de julio y agosto, lo primero que llama la atención es que los corzos no berrean como los ciervos o los gamos, sino que los corzos ladran, parecen ladridos de un perro ronco, para atraer a las hembras. Por este motivo en algunos lugares al celo del corzo lo denominan la “ladra”. El ladrido del corzo puede ser producido por todos los individuos salvo las crías, y posee dos utilidades diferentes: función de advertencia de la presencia de un predador y la función de establecer vínculos jerárquicos o de propiedad de un territorio. Las peleas entre machos durante el celo son muy poco frecuentes ya que como cada macho ha ocupado su territorio con anterioridad no es normal que estén dos machos en un mismo territorio. En caso de producirse el combate suele ser muy agresivo si los dos machos son de tamaño similar.
Cuando macho y hembra se juntan, antes de copular, sucede un ritual de apareamiento singular. El macho se acerca a la hembra, ambos se olfatean y rozan las grupas; si la hembra esta receptiva intentará alejarse del macho, para que este la persiga, corriendo en una trayectoria en forma de ocho o dando vueltas alrededor de un obstáculo que puede ser un arbusto, un tronco, un tocón o una piedra grande. Al terminar la persecución la hembra se parará y el macho la montará. La cópula es breve y puede repetirse varias veces. Después la hembra se separará del macho y se unirá a otras hembras formando un rebaño de hembras.

Corza y crías.
En ese momento comienza la especial gestación del corzo dando lugar a uno de los más increíbles fenómenos fisiológicos que puede producirse en la naturaleza, la diapausa embrionaria.
¿En qué consiste la diapausa embrionaria?
Una vez que la hembra de corzo ha sido fecundada, el ovulo en forma de mórula (conjunto de células procedente de la división del óvulo fecundado en los primeros estadios del desarrollo embrionario) pasa al útero donde continúa dividiéndose hasta llegar al estado de blastocito y en ese momento el desarrollo del embrión reduce al mínimo su actividad, podríamos decir que se detiene, hasta llegar al mes de enero. Gracias a esta extraordinaria adaptación, la hembra de corzo puede tener el control de su embarazo y si las condiciones ambientales son las adecuadas y alimento es abundante, el organismo de la hembra liberará ciertas hormonas que harán que se reinicie el embarazo propiamente dicho y en ese momento el embrión pasará al endometrio para que continúe su desarrollo de forma normal hasta el nacimiento que se producirá por el mes de abril en circunstancias normales. Por tanto, la gestación durará entre 40 y 42 semanas, aunque en realidad la evolución del embrión dura únicamente unas 20 semanas. Si las condiciones son adversas o el estado de salud de la hembra no es el adecuado, el organismo no producirá las hormonas y el embarazo no prosigue con el consiguiente ahorro energético para la madre.

Corcino y madre.
Esta fabulosa adaptación impide que los corcinos nazcan en pleno mes de diciembre, como debería ocurrir si el desarrollo del embrión no se detuviera, donde su supervivencia sería muy difícil tanto por las bajas temperaturas como por la escasez de alimento; pero gracias a la diapausa los corcinos nacen cuando las temperaturas son más agradables y la cantidad de alimento, tanto para la que la madre pueda alimentarse bien y producir mucha leche para la lactancia y como para las crías se tengan que alimentar de los brotes tiernos, sea adecuada.
La diapausa embrionaria es una estrategia evolutiva típica de mamíferos de origen boreal para adaptar los nacimientos a épocas propicias para las crías y es frecuente en otros grupos de mamíferos como murciélagos, mustélidos, marsupiales, roedores y el oso polar, pero entre los artiodáctilos sólo ocurre en el corzo y se sospecha que también puede ocurrir en una especie de ciervo conocida como milú (Elaphurus clavidianus) porque su periodo de gestación de más de 9 meses y por lo tanto no concuerda con su fisionomía.
Por lo tanto, si las condiciones son las adecuadas cuatro o cinco días antes del parto la madre se separará del resto del rebaño de hembras a un lugar aislado y protegido para dar a luz. Las hembras durante los primeros años de madurez sexual suelen alumbrar una sola cría en cada parto mientras que las de mayor edad suelen tener dos y algunas veces tres crías. En la mayoría de los partos dobles suele nacer un macho y una hembra. Al nacer los corcinos pesan alrededor de un kilo; a la semana alrededor de tres y a las dos semanas seis. Cuando nacen la madre esconde a sus crías durante el mayor tiempo posible y las vigila desde la distancia, en cuanto siente un posible peligro las advierte golpeando el suelo con las patas o emitiendo una especie de silbido, conocido como piído. Durante los primeros días los corcinos permanecen escondidos entre el matorral y estarán separados unos 20 metros uno de otro. Por este motivo nunca hay que coger a un corcino que nos encontremos escondido entre las hierbas o debajo de algún arbusto, ya que casi con toda seguridad su madre andará muy cerca observándonos sin atreverse a salir como medida de protección a la otra cría. Pasada una semana de su nacimiento la madre lleva a sus hijos cuando va a pastar, y a las dos semanas ya están lo bastante fuertes para seguirla a todas partes. Alrededor de las ocho semanas los corcinos comienzan a comer materia vegetal, aunque sigan alternándola con la leche materna hasta la llegada del invierno.
La esperanza de vida media de un corzo macho en estado natural es aproximadamente de 12 años; sin embargo, la encontrada en los machos del centro peninsular no supera los 3-4 años por culpa de la actividad cinegética según un estudio realizado por Patricio Mateos-Quesada para el CSIC; en ese mismo estudio la esperanza de vida de las hembras supera ampliamente la media de los 12 años e incluso han sido encontradas con edades de hasta 19 años.
De esta forma termina nuestra tercera entrega sobre el corzo, en la próxima entrega intentaremos explicar cómo llegaron los corzos a nuestra comarca y algunas otras cosas que son interesantes conocer de este pequeño ungulado.
Texto y fotos: Javier Munilla.