Lo supe cuando me desperté.
Por los huecos de las contraventanas se filtraba una luz distinta, clara, resplandeciente, espectral y cálida a la vez.
Había nevado.
Abrí la ventana y me encontré con un mundo quieto, un bosque de varillas de cristal clavadas en un lago de nata. Los árboles entrelazados sugerían una cofia recamada de perlas, brillante bajo un manto gris, a ratos de armiño. Pájaros ateridos golpeaban las ramas altas, desprendiendo su delicado armazón.

Ya por la tarde noche habían caído los primeros copos, tejiendo poco a poco un blanco cendal que tapaba el barro, las hierbas, los tejados, la carretera…
Copos, amarillos a la luz de las farolas, que alumbraban su descenso, similar a esos enjambres de mosquitos en el verano.
Caían blandos, llegaban al suelo sin hacer ruido, pues la nieve tiene algo de gatuno, con sus patitas blandas y silenciosas. Un mundo sin contrastes, sólo con volúmenes, donde el color desaparece poco a poco y el cendal se acaba convirtiendo en una gruesa manta.
La nieve tiene algo de primigenio. Resucita el temor ancestral al frío, pero también evoca la seguridad de la caverna, la lucha entre la muerte gélida y el fuego que reconforta, elasticidad de lo vital frente a la rigidez de lo inerme, pero ¡cuánta belleza!
Tiene algo hipnótico la nieve, su blancura, imagen de pureza sin hollar, quieta, silente, clavando cristales de hielo en la piel mientras fascina la mirada…
Sigüenza con nieve. Un amigo telefonea: “Por fin una buena nevada”.
Esa fue la señal, el momento de enfundarse abrigo, gorro, bufanda, guantes… y la cámara. Vámonos de cacería fotográfica.
Desde la terraza del ático veo las torres de la catedral, los tejados de mi calle, la cúpula y fachada de las Madres Ursulinas, el campanil de San Roque, casi diluidos en el cielo lechoso … en las Ocho Esquinas se han vuelto los cedros árboles de Navidad, y ha tejido la nieve una tira de ancho encaje con la verja de la catedral, delineando la fachada, posada en cornisas y relieves, y hasta el gallo, guardián de la torre de su nombre, se ha vuelto blanco, quizás mudó a gallina.

A lo lejos, se oye una dulzaina, y viene danzando un grupo de gente, precedido por dos músicos que parecen sacados de una novela picaresca, mientras espera un clérigo actor ante las puertas románicas. Es la visita guiada, dramatizada, con la colaboración inesperada y caprichosa de la nieve, que resulta muy medieval, todo hay que decirlo, como las hogueras o los pellejos de vino.
Desde las cuestas se divisan masas blancas donde antes estuvieron los cerros y el pinar, y bajamos de nuevo hacia la Alameda. Una amiga me pide que fotografíe su casa y le envíe fotos, piedra dorada de la calle San Roque, verde oscuro y la nieve, como las casas de la calle Medina y la Alameda al fondo, una maraña de vidrio centelleante bajo algún rayo fugaz de sol, vidrio de candilón, que reluce con sus delgados hilos.
Es nieve de la buena, de la que se derretirá poco a poco con la lluvia y el sol, sin apenas hielo, deshaciéndose sobre los campos, nieve que te hace pensar en cosas distintas a las cotidianas, cosas de la infancia y de un entorno simple y básicamente feliz, como esa sorpresa de que, al abrir una puerta o una ventana, el mundo ha cambiado, y se queda quieto, para que lo puedas contemplar a tu gusto.
Y tan a gusto, ya que decidimos, al comienzo de la tarde, hacer una excursión en coche hasta Barbatona, por campos que parecían sacados de la película Doctor Zhivago, parcialmente rodada en Soria, como todo el mundo sabe.
Barbatona ofrecía un aspecto de belén antiguo, de los de cacharrería, corcho y casas, que “nevábamos” con harina. Las nubes cárdenas se habían abierto en una franja amarillenta, que doraba la blancura de los campos.

Como aún quedaba luz, decidimos seguir por Bujarrabal, y tras deambular entre sus casas y sentarnos un rato en el helado porche de la iglesia, nos internamos por carreteras secundarias y más grosor de nieve, cruzando el bosque de robles, mágico y misterioso con sus líquenes, sus hojas secas y la blancura persistente, con sus rocas dolménicas casi ocultas, algún corzo cruzándose y parando después, para mirar curioso ese vehículo-tortuga que se desplazaba lentamente en medio de un desierto incoloro, sin sonido, salvo el de la propia nieve desplomándose de las ramas.
Pasamos por Cubillas del Pinar, donde relucía el tejado su iglesia románica con un toque fosforescente entre la luz menguante, rebasamos Guijosa, siempre mágica con ese castillo tan inverosímil, escenario de película de elfos o cruzados, a elegir, y bajamos pendientes por donde suelen salir animales y aves diversos, a ver que pasa y quién viene.
Volvimos a casa, al calor del hogar y una buena sopa para cenar, para después, dormir con la sensación de que habíamos viajado lejos, muy lejos, a los confines de un universo cambiante que ofrecía un rostro nuevo en medio de la desolación cotidiana.

Y si amo las navidades seguntinas, debo confesar que todavía amo más las nevadas seguntinas. La belleza de la ciudad, realzada por la magia de un mundo helado y luminoso.
Estimado lector, le invito a compartir esa sensación con las fotografías que le ofrezco, imperfecta aproximación a una de las más extraordinarias manifestaciones de la Naturaleza.
Y dicen que “Año de nieves/ año de bienes”… ¿será verdad?







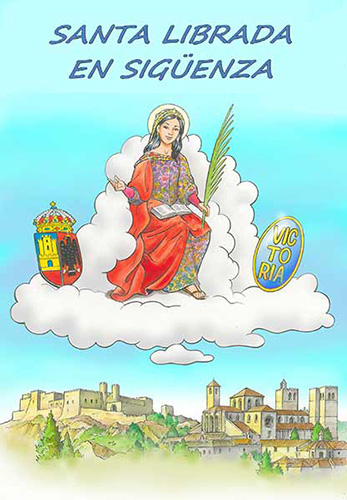


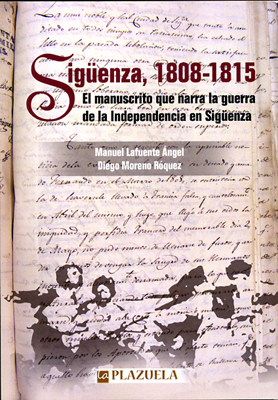
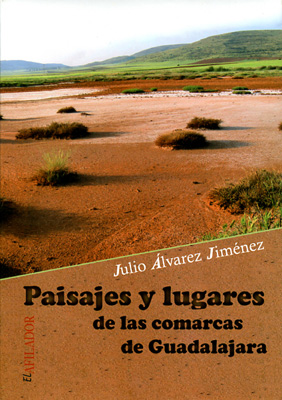
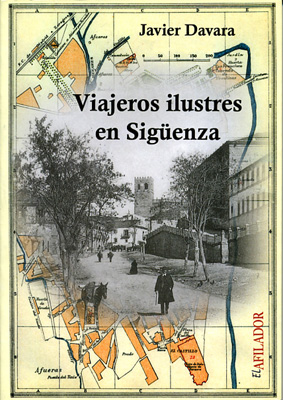
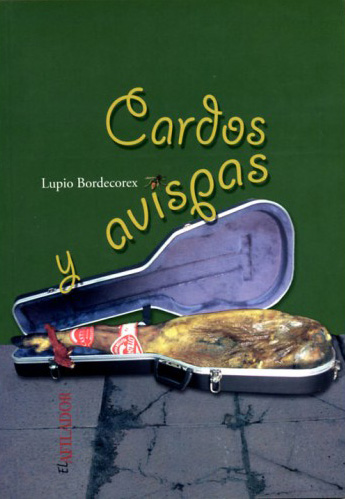
Gracias Letizia, una semblanza bellísima. Que tranquilidad más preciosa se contagia ! Realmente es una ciudad preciosa y más aún nevada !
Leo tus artículos, después y despacio vuelvo a releerlos, me llegan y llenan, me enganchan.¿Por qué Será?
gracias Leticia.
Querida Letizia. Maravillosas palabras que nos hacen sentir el frío de la nieve y el calor del hogar. Preciosas fotos.
Gracias Letizia, porque aunque no he podido estar en Sigüenza he visto la nevada a través de tus ojos y de tu prosa.