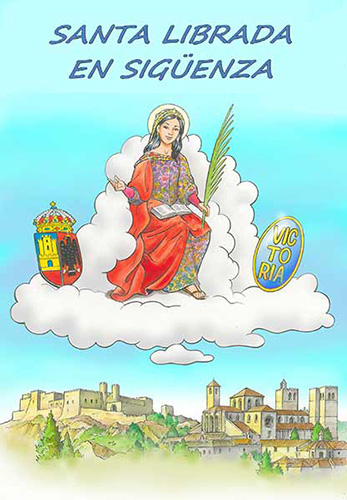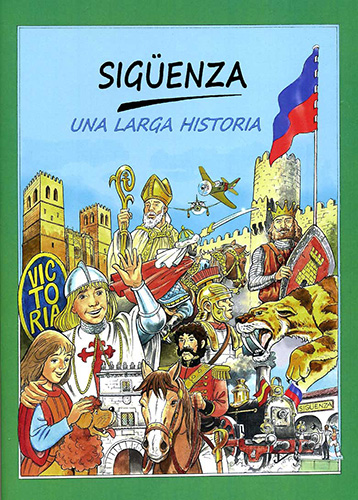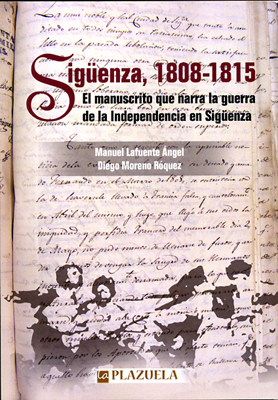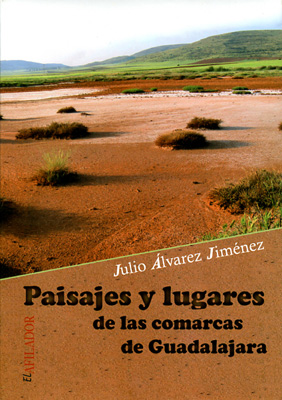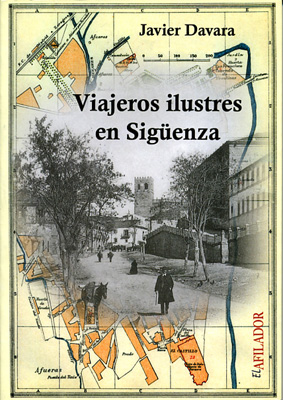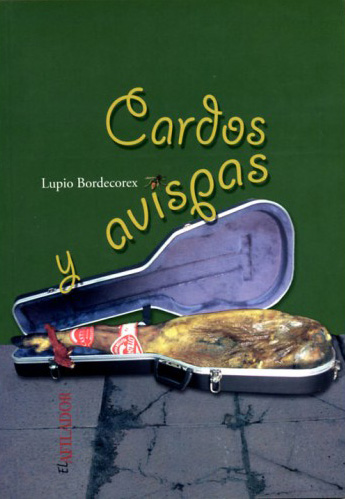Entre los seres vivos, humanos incluidos, hay un intercambio constante de microorganismos. Gracias a los mecanismos naturales de defensa que poseemos este hecho no siempre determina la aparición de una infección. Aunque, en ocasiones, alguno de estos seres microscópicos logra provocar la enfermedad ésta no tiene consecuencias fatales en la mayoría de los casos que se presentan en nuestro medio. Sucede que en estos procesos de transmisión de las enfermedades infectocontagiosas aparecen, ocasionalmente, otras provocadas por nuevos microorganismos, desconocidos como patógenos hasta ese momento, a las que llamamos “enfermedades emergentes”.
La OMS y los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta-EE.UU han hallado más de 100 enfermedades infecciosas que recientemente han aumentado o que muestran una tendencia a crecer. En las últimas décadas han aparecido más de 30 nuevos microorganismos, algunos de ellos causantes de enfermedades mortales. Sin duda, en los últimos años, nos hemos enterado de alguna noticia relacionada con el SARS, el MERS, la gripe aviar, el virus del Ébola, etc...
Se podría decir que estos hechos están en consonancia con las palabras de J. Lederberg (Premio Nobel de Medicina en 1958), al afirmar “que vivimos en una competición evolutiva con los microbios (bacterias y virus)”. De hecho los microorganismos siguen sin darnos tregua, identificamos patógenos nuevos, nos enfrentamos a bacterias resistentes a los tratamientos antibióticos y comprobamos que franquean con facilidad las barreras sin que podamos evitarlo.
Parece más positiva la visión del microbiólogo Juan Emilio Echevarría (2013), del Instituto de Salud Carlos III, cuando plantea que “todas las enfermedades infecciosas nos han sido transmitidas alguna vez por otro ser vivo y por tanto han sido alguna vez emergentes y que, si estas no han acabado con nosotros antes de la existencia de la medicina científica moderna, difícilmente lo van a hacer ahora”. Pero lleva mucha razón al afirmar que “las enfermedades emergentes no nos matarán como especie, pero, sin duda, causarán muerte y miseria a muchos seres humanos”.
Esto es lo que sucede en la grave epidemia que se vive en el África occidental, provocada por el virus del Ébola. Como afirma la OMS al declarar la alarma mundial, la situación se ha convertido en una amenaza gravísima para la salud pública de los países afectados y todo un desafío para la ciencia, la política y la solidaridad internacionales.
Esta enfermedad se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes simultáneos, uno en una aldea cercana al río Ébola, en la República Democrática del Congo, y el otro en una zona remota del Sudán. Se desconoce el origen del virus pero las pruebas científicas disponibles apuntan a que los murciélagos frugívoros son los reservorios más probables. La enfermedad afecta a los primates no humanos (monos, gorilas y chimpancés) y a las personas, provocando complicaciones hemorrágicas que provocan el fallecimiento del 50-90% de los infectados. Se propaga por transmisión de persona a persona y no se transmite por el aire. La infección se contagia por contacto directo o indirecto con la sangre u otros líquidos o secreciones corporales (heces orina, saliva, semen) de personas y cadáveres previamente infectados.
Últimamente, cada año nos informan de la llegada de una posible nueva enfermedad infectocontagiosa, con la amenaza de extenderse por todos los continentes (pandemia). Ante estos sucesos debemos preguntarnos qué es lo que está pasando en el mundo actual, qué es lo que está provocando este nuevo fenómeno de las enfermedades infecciosas emergentes
El profesor Christian Gortázar, virólogo estudioso de los nuevos coronavirus, presenta la opinión de expertos que plantean la existencia de dos factores globales determinantes de la aparición de nuevos patógenos: el cambio climático y los cambios que el hombre provoca en el uso del suelo y en los hábitats naturales. Además, habría otros cinco factores más próximos, a su vez interrelacionados entre sí y con los ya citados: los cambios en el manejo de los animales domésticos; el mayor contacto entre hombre y animales; las transformaciones en el procesado y consumo de alimentos; los cambios en la composición de especies en los ecosistemas, la evolución en el saneamiento del medio en el que viven el hombre y los animales, así como la calidad y accesibilidad de los servicios sanitarios.
Las enfermedades emergentes son una realidad en nuestro mundo y el conocimiento de las causas que determinan su aparición, magnitud, distribución y frecuencia ayudarán a combatirlas. Es, por tanto, una labor humanitaria en la que se deben comprometer los gobiernos y los pueblos de todos los países.
Pero no debemos olvidar que, todavía hoy y a nivel mundial, las enfermedades infectocontagiosas que más daño provocan son la malaria, la tuberculosis y las diarreas, siendo estas últimas las culpables de una parte importante de la mortalidad infantil. La pobreza, la imposibilidad de alcanzar los recursos para atender las necesidades vitales más básicas y los servicios más elementales de atención a la salud, siguen siendo los factores que mayor influyen en la presencia de enfermedades que ya deberían estar controladas o que aparecen como nuevas en un mundo de desigualdades, en el que los principales afectados son siempre los mismos, sin que seamos capaces de ponerle solución.
Miguel Carrasco Asenjo.
Médico especialista en Salud Pública y en Microbiología
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Las fuentes citadas están localizables en:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/es/
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/spanish/index.html
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58924
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/02/17/84670
Epidemias del virus del Ébola en África