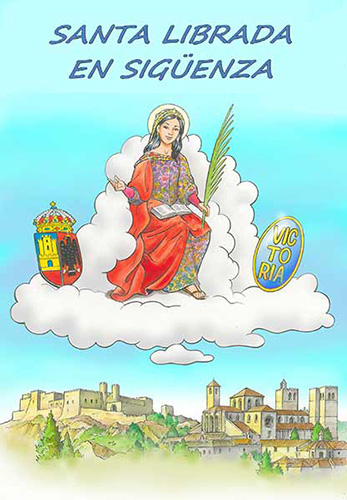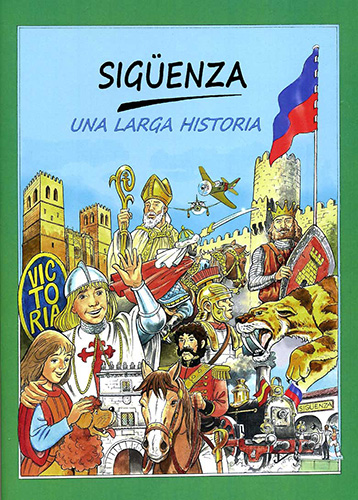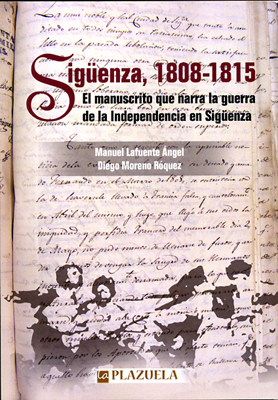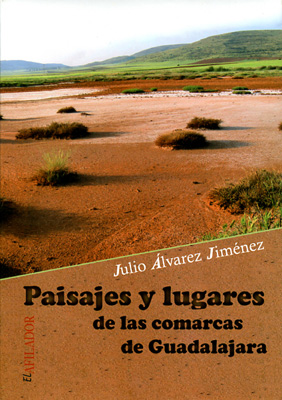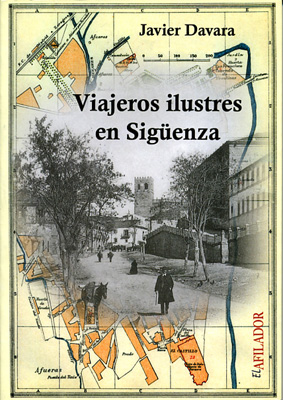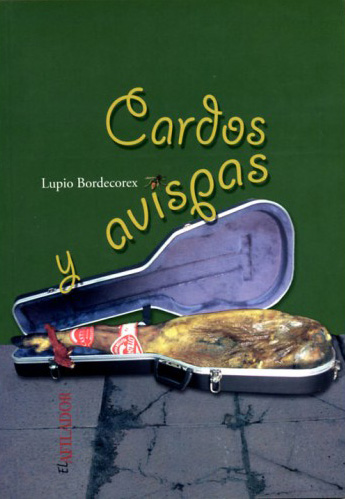El poeta Marcial, que nació en el año 40 de nuestra era en la ciudad celtibérica de Bílbilis (la actual Calatayud), cuando ya era romana, escribió en latín aquello de Nos Celtis genitos et ex Hiberis, que traducido significa: «Nosotros, hijos de celtas e íberos». Pero, en el futuro, eso que Marcial dijo tan alegremente iba a dar muchos quebraderos de cabeza a arqueólogos y arqueólogas de la prehistoria de la península ibérica. Y es que, si bien la cuna del poeta estaba en plena Celtiberia, aquella ecuación de «íberos» más «celtas» igual a «celtíberos» era solo una fake news que había triunfado en la época y, por tanto, se iba a convertir en un legado envenenado y de muy complicada digestión.
Así que, dado que los celtíberos no nacieron de la noche a la mañana, como nace una seta, ni de la mezcla de celtas e íberos, la gran pregunta que nos hacemos es: ¿cuál fue su origen? ¡Y aquí entramos en otro berenjenal! Una de las hipótesis que han triunfado sostiene que en la Edad del Bronce, en torno al 1100 a.C., habrían penetrado por los Pirineos gentes celtas procedentes de Centroeuropa (los artífices de las culturas de Hallstatt y La Tène) que habrían asimilado costumbres de los grupos étnicos que allí habitaban y, a su vez, les habrían influido con las propias, dando así lugar a un particular desarrollo hasta configurar el carácter celtibérico. A esas gentes celtas se las conoce como «grupos de Campos de Urnas», ya que habrían difundido la moda de la incineración de los cadáveres y el posterior enterramiento de las cenizas en urnas de cerámica.

Muralla del castro y piedras hincadas del Castilviejo de Guijosa-Cubillas (siglo IV a.C.).
Frente a esa hipótesis, y otras que han ido surgiendo, en los últimos años está tomando fuerza la que, desde Gran Bretaña, lideran arqueólogos, lingüistas (basándose en los antiguos topónimos celtas) y, sorprendentemente, también arqueogenetistas (relacionando la genética de grupos actuales con grupos arqueológicos antiguos). Estos dicen que la cultura celtíbera habría ido madurando a partir de la influencia de gentes de origen celta que, hacia el 3000 a.C. y desde las costas atlánticas de las islas británicas y del sur de la península ibérica, difundieron por toda Europa sus costumbres, que incluían la llamada «cultura del vaso campaniforme» (lujosos vasos cerámicos acampanados, de colores rojos amarronados y con decoraciones geométricas). ¡Ahí queda eso!
En definitiva, la clave de todas esas hipótesis residiría en demostrar que los pueblos celtíberos, a raíz de la suma de diversos factores y a lo largo de muchos siglos, acabaron teniendo unas características bastante parecidas en cuanto a la organización social, la religión, la lengua, los útiles cotidianos y la tipología de los asentamientos. Esas características les habrían otorgado una identidad cultural propia entre los siglos viii-vii a.C. y el siglo i a.C., es decir, en la llamada Edad del Hierro, la etapa final de la prehistoria.

Pectoral de bronce en el Museo Arqueológico Nacional (MAN). Necrópolis de El Altillo, en Aguilar de Anguita (siglos V-IV a.C.).
Geográficamente, la Celtiberia ocuparía una amplia zona de las regiones meseteñas del norte y oriente peninsular, con Guadalajara y Soria situadas en el área nuclear del territorio celtibérico, aunque también abarcaría áreas de otras provincias próximas, como Zaragoza, Logroño, Burgos, Segovia, Cuenca, Albacete, Teruel o Valencia. No en vano, el historiador romano Tito Livio se refería a la Celtiberia como «región entre dos mares».
¡Pues ya tenemos aquí, al lado, a los celtíberos! Los encontramos, entre otros lugares, en Aguilar de Anguita, Alcuneza, Anguita, Atienza, Bujalaro, Bujarrabal, Carabias, Cendejas de la Torre, Cubillas, El Atance, Estriégana, Garbajosa, Guijosa, Herrería, Huérmeces del Cerro, La Olmeda de Jadraque, Olmedillas, Pelegrina, Riba de Santiuste, Riosalido, Riotoví del Valle, Santamera, Saúca, Sigüenza, Torresaviñán, Turmiel o Villaverde del Ducado. En esos lugares construyeron pequeños poblados que solían asentarse en cerros no muy altos, con superficie amesetada, espolones, escarpes o laderas y que ocupaban alrededor de una hectárea. Estaban junto a vegas fértiles y cerca de manantiales, salinas, pastos o recursos mineros, y todos tenían una muralla de piedra, que rodeaba el perímetro o bien cerraba el asentamiento por la parte menos escarpada y más accesible. Estas murallas eran un elemento defensivo y a veces iban acompañadas de foso exterior e incluso de piedras hincadas, pero también servían para señalar de forma monumental el espacio que ocupaba la comunidad y destacar así su presencia en el territorio.

Azadilla y reja de arado de hierro (MAN). Necrópolis de El Tejar, en Turmiel (siglo II a.C.).
Aun así, no debe olvidarse la importancia que adquirieron a partir del siglo III a.C. otros núcleos celtíberos de mayor tamaño, los oppida, como Lutia (Luzaga), en Guadalajara; Numancia (Garray) y Tiermes (Montejo de Tiermes), en Soria; o Arcóbriga (Monreal de Ariza), en Zaragoza.
Las viviendas de los castros solían ser de planta rectangular, del mismo tamaño y adosadas, y formaban una calle central. Se levantaban las paredes de adobe u otros materiales sobre un zócalo de piedra de unos 50 cm, y la cubierta era de vigas de madera y ramajes. En sus despensas se han encontrado restos de trigo, cebada, mijo o bellotas. Los celtíberos practicaron la cría de animales domésticos, sobre todo ovejas y cabras, pero también vacas y cerdos, o la caza del ciervo, del jabalí… Explotaron yacimientos de hierro cercanos y fabricaban rejas de arado, herramientas o espadas.

Espadas de hierro (Museo de Guadalajara). Necrópolis de Prados Redondos, en Alcuneza (siglos V-IV a.C.).
Las necrópolis celtíberas estaban en lugares muy próximos a los poblados, a menudo en las vegas y a veces del lado contrario del río, una costumbre de los celtas, que consideraban que las corrientes de agua simbolizaban la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El cadáver se exhumaba o se quemaba en una pira y se depositaban las cenizas en una urna cerámica que era enterrada en el suelo. A veces, en la misma urna se introducían pequeños objetos de la persona difunta, como fíbulas, broches de cinturón o collares, o se depositaban alrededor espadas, cuchillos o lanzas, u otros recipientes cerámicos con ofrendas de animales, celebrando ceremonias y rituales complejos. Además, podían señalizar las tumbas con un pequeño túmulo cuadrado o circular, o con estelas de piedra que en ocasiones se alineaban formando calles paralelas.
Las mujeres celtíberas, aparte de garantizar la supervivencia de la tribu cultivando la tierra y cuidando y educando a los hijos, desempeñaron un importante papel en los asuntos de la colectividad y como transmisoras de sus valores. La salvaguardia de la ideología guerrera, que era fundamental en la sociedad celtibérica, pertenecía a las madres. Fueron elogiadas por los escritores grecolatinos debido a su valentía, como cuando, en una ocasión, empuñaron las armas y se enfrentaron a los hombres que iban a firmar la paz con los romanos y les dijeron que «puesto que se prestaban a vivir sin patria, sin mujeres y sin libertad, se encargaran también de parir, amamantar y demás funciones femeninas». Las matres o matronas, diosas de la fertilidad, así como la diosa celta Epona, protectora de los caballos y de las aguas, fueron muy veneradas en Celtiberia.

Bronce de Luzaga, escrito en lengua celtibérica (siglos II-I a.C.); fue fotografiado en 1882 y está en paradero desconocido.
Los celtíberos hablaban el celtibérico, que era una lengua de origen celta y, al igual que el latín o el griego, pertenecía a la familia de lenguas indoeuropeas. Se conoce la lengua celtibérica a través de inscripciones tanto en escritura indígena como latina, lo cual aporta precisiones fonológicas, es decir, cómo «sonaban» algunas palabras en celtibérico. La escritura celtibérica fue tomada de los íberos, sus vecinos orientales. Por otra parte, no llegan a doscientas las inscripciones celtibéricas conocidas, entre leyendas de monedas, téseras con pactos de hospitalidad, placas de bronce con textos administrativos o religiosos y lápidas sepulcrales. Aun así, no se ha logrado descifrar las inscripciones celtibéricas, pues se conocen las palabras pero no se sabe su significado. Es posible que la escritura estuviese limitada a las reducidas aristocracias locales, que, tras la llegada de los romanos, adoptaron poco a poco el uso del latín como única lengua escrita.
En fin, que somos celtíberos, sí, pero a veces se diría que somos romanos, a juzgar por los expoliadores que, como si de una legión invasora se tratara, han arrasado durante años multitud de yacimientos arqueológicos de la comarca. ¡Y eso que la primera ley española de protección del Patrimonio Arqueológico data de 1911! Esos expoliadores han contribuido a romper, a veces para siempre, el vínculo entre las gentes de los pueblos donde están los yacimientos desvalijados y sus antepasados celtíberos, de los que nos separan solo entre 80 y 95 generaciones. Pero, además, han sustraído testimonios imprescindibles para poder conocer las múltiples culturas que hunden sus raíces en este territorio. ¡Que las divinidades celtíberas se apiaden de ellos!
Para leer, escuchar y ver
• Una interesante síntesis sobre los celtíberos en Guadalajara la realizaron las arqueólogas Teresa Sagardoy y María Luisa Cerdeño Serrano: «Estado actual de la investigación sobre la Edad del Hierro en Guadalajara», en Actas del primer Simposio de Arqueología de Guadalajara (Sigüenza, 4-7 octubre de 2000), 2 vols., Madrid, 2002.
• Para sumergirse en la cultura celtibérica, ahí está Celtíberos. Tras la estela de Numancia, el catálogo de la gran exposición de 2005 en el Museo Numantino de Soria.
• No te pierdas la conferencia «Los pueblos celtas en la península ibérica» (2018), de Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático de Prehistoria de la UCM, en la web de la Fundación Juan March.
• En el vídeo Poblados y oppida (web del Museo Arqueológico Nacional) se ha recreado el castro celtíbero de Las Cogotas de Cardeñosa (Ávila), con un friso de piedras hincadas que tienen también el de El Castilviejo, en Guijosa-Cubillas, o el de Hocincavero, en Anguita.