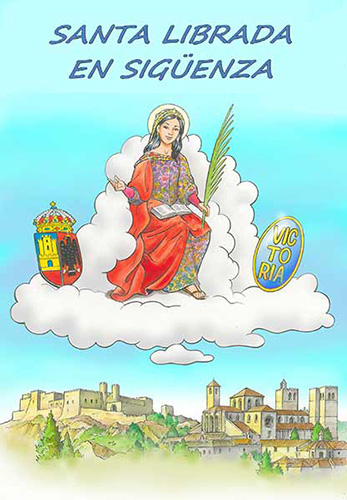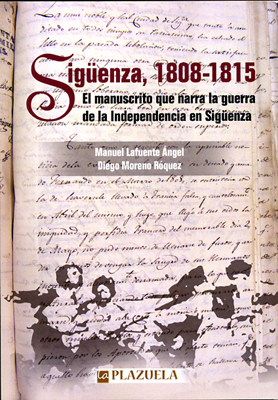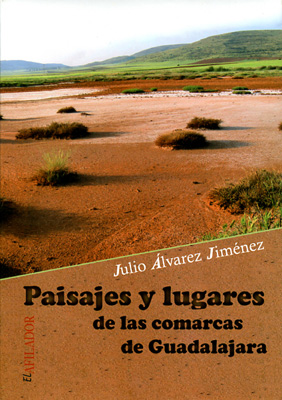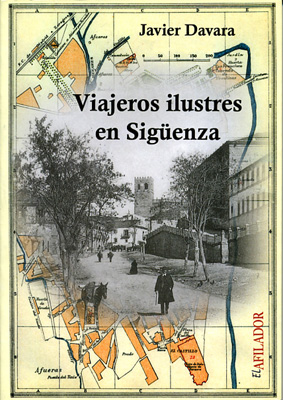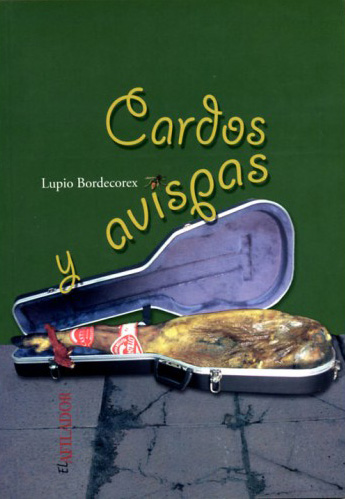A falta de ideas propias, lo que se autodenomina “modernidad” ha vuelto a poner de moda los años sesenta del siglo XX.
A muchos, esa época les parece dorada, alegre y llena de ilusiones; es la época en que todo miraba hacia el futuro, volvía dinerito fresco de Alemania, era el momento de comprar el seiscientos, la parcelita o el apartamento en Benidorm. Llegaban los extranjeros a degustar paella, sol y playa, pasando de esos lugareños que se comían con los ojos a las rubias nórdicas, rojas como gambas.
Nos creíamos cosmopolitas, o casi. Massiel, con aquel vestido de envase de yogur, acababa de ganar Eurovisión con su “Lá-lá-lá”, ese monumento musical- literario.
Las películas de Pajares convivían con la canción protesta francesa y con la guitarra de aquella monja francesa que tanto dio la tabarra con lo de “Dominique-nique- nique”, imagen de una Iglesia que quería ponerse al día suprimiendo retablos dorados y colocando en su lugar artísticos crucificados de chatarra.
Eran tiempos de cambio, o mejor, nos habíamos contagiado de la fiebre del cambio, que abarcaba cualquier manifestación humana, y se resolvía aplicando una regla simple a la hora de elegir con qué se sustituía:
Lo del extranjero, bueno, moderno y avanzado; lo nuestro, cutre, carca y viejuno.
Ya daban vergüenza los manteos y refajos de las abuelas; el botijo se sustituyó por la jarra de plástico, la tartera por el táper, se colgaron en lo más adentro de las despensas las sartenes de migas y de gachas, había que tomar el aperitivo. Llegaban la luz y el agua por esos años a los pueblos olvidados de Guadalajara y en época de fiestas aparecían los primos de la ciudad con sus pantalones campana, sus patillas de boca de hacha, bigotazos de revolucionario mexicano y pelo tipo Pepe Car, ellas con sus melenas, sus cardados a lo Maggie Simpson , sus mini shorts que dejaban un espacio entre el busto, el ombligo y los anchos cinturones (lo que siempre me recordó a la boca de los buzones de correos, por entonces plateados, con la banderita española) las pestañas postizas y los zapatos de plataforma. Había que entrar, aunque fuera con calzador, en el siglo XX.

Se prohibieron los pajaritos fritos y llegó la penicilina, se sustituyó el belén en las casas por el árbol de Navidad y Papá Noel (un embajador del norte ateo y republicano, vestido de rojo para colmo, aunque apadrinado por Coca- Cola) destronó a los Reyes Magos. Se fumaba a porrillo, compitiendo en crear una espesa niebla artificial en cualquier interior, con la colaboración gozosa tanto de hombres como mujeres, e incluso niños.
La minifalda venía a ser una bandera emancipadora “No me gusta que a los toros/te pongas la minifarda/ porque se te ven las piernas/ y a mí no me da la gana”, advertía Manolo Escobar, guardián del tarro de las esencias, mientras sonaban (a escondidas, y aún por lo bajinis) unos gamberros de pelo largo que se apodaban “Los Escarabajos”, producto infernal y apocalíptico procedente de la Inglaterra protestante, y otros, más gamberros aún, que respondían al apodo de “Cantos Rodados”.
Aprendimos a dar saltitos con la Yenka, a menearnos con el twist (“Popotito no es un primor/ pero baila que da pavor”) a besarnos en la oscuridad del guateque, con el pick-up portátil, a vestir los indecentes y pecaminosos bikinis, a que la norma fuera “parientes y trastos viejos, pocos y lejos”, todo nuevo y reluciente, como los “haigas” y los primeros refrigeradores con aspecto de buque acorazado.
Pero no hay que engañarse: a pesar de los cambios aparentes, muchas cosas seguían igual, haciendo cierta la máxima del Gatopardo de que es preciso que todo cambie para que todo siga igual, y la revolución, o lo que fuese, se hacía de boquilla, con miedo de no pasarse de la raya, así que menos lobos con eso de la modernidad.
Las películas de Pajares seguían llenando las salas mientras se consideraba el más allá de la trasgresión pasar a Perpiñán a ver cine guarro, en realidad unos truños aburridísimos y con un destape ridículo que competían con los cineclubs y salas de Arte y Ensayo, en los que se visionaban películas ya de por sí abstrusas, que se volvían incoherentes tras la poda de la tijera censora.
Doy fe de haber visto, en mi remota infancia, en el Paseo de la Habana de Madrid - primera sede de TVE donde mi padre realizaba diversos programas- los bidones repletos de fotogramas eliminados de diversas películas y al censor que las despeluchaba, todo por el bien de la grey espiritual.
Claro que siempre quedaba el Teatro Chino de Manolita Chen y las varietés de Doña Lina para ese público con aspiraciones voyeuristas que apenas cataba nada. El famoso “destape” era demasiado casto, pero, al menos, la caspa era fresca, de la cosecha del año, garantizada.
Aún se llevaba el velo en misa y las monjas nos contaban la edificante historia de Purita, que, remedando a Doña María Coronel, se echó aceite hirviendo en los brazos porque su madre quería que luciera un vestido con manga por encima del codo.
Pobres monjas, era como luchar con un tsunami. Los hogares pronto se adaptaron a la modernidad, con muebles de líneas básicas, algún diseño incómodo con nombre propio para los pudientes, plástico, mucho plástico y textiles de estampados feroces, habitaciones empapeladas con motivos igualmente carnívoros. Todavía recuerdo una de las pesadillas de mi pre adolescencia en la que aparecían ciertas margaritas de pétalos redondeados y colores chillones que se repetían en paredes, alfombras, alfombrillas de baño, cortinas de ducha, manteles, vajilla, pared y techo, donde colgaba una lámpara de tulipas de plástico, visión infernal acompañada de machacona música pop.

Todo tenía que cambiar, todo, nada podía quedarse atrás: aparecieron los primeros bloques de pisos en las grandes ciudades, a veces monstruosos, como aquel barrio de La Concepción en Madrid donde se apiñaban vecinos en cantidades nunca vistas; se derribaron casas bajas para levantar despropósitos verticales, chirriantes, rompedores, porque eso era lo moderno, con volúmenes que a veces se tragaban los edificios que hasta entonces habían marcado la línea de horizonte de una población durante siglos. Para más inri, la especulación y nuestro amor ancestral por la chapuza dieron a luz penosos chafarrinones que afearon casi todas las ciudades y pueblos de España. Pero la cosa no quedó ahí, alcanzando los suburbios, los terrenos colindantes y, como era de esperar, los parques y jardines.
Aquellos lugares umbrosos de vegetación cerrada, caminos de tierra entre calles de aligustres y rincones misteriosos, se convirtieron en insulsas praderas de césped, bordeadas por alguna planta clónica de flor y con una ridícula palmerita o yuca en medio, presumiendo como boñiga en solar. Un terreno acotado que celosos guardas impedían que nadie pisara.
La tierra era algo así como un recuerdo de la España del hambre y el subdesarrollo, por lo que había que ocultarla bajo losas y adoquines formando grandes calles, al estilo de esas pistas de aterrizaje que constituían la propia imagen de lo moderno y del progreso, merecedoras de una excursión familiar a Barajas los domingos, después de misa y antes del vermú, para ver despegar y aterrizar los aviones de Iberia.
La guinda del pastel solía ser una fuente de chorritos, junto a las primeras esculturas de arte “Extemporáneo” proporcionadas por el escultor local de turno. Y si la fuente estaba iluminada, mejor que mejor.
Aún estaba presente en el recuerdo el pasmo y envidia de la España pueblerina cuando se inauguró en 1929 la famosa Fuente de Montjuic en Barcelona, que soltaba rítmicamente chorros de agua de diversa potencia, iluminándose con múltiples colores.
Quizás por eso no faltaban en muchas casas - además del chino que sostenía una lámpara, la flamenca, el torito o el Don Quijote con Sancho - un ramo o mazo de varillas transparentes de cuyas puntas brotaban luces de colores diversos, a modo de sucedáneo de lo que empezó a verse por los parques vecinales y de barrio, marcando el nivel de modernidad.
Porque había que entrar en el siglo XX, de la misma forma que hoy se nos conmina a entrar en el siglo XXI, entendido, eso sí, de la misma manera que por entonces.
El caso es que contar todo esto en primera persona te clasifica en el grupo de los “carrozas”, algo que antes me hacía gracia, pensando que lo de carroza era por la elegancia de los vehículos de antaño, como un landó tipo “Vamos amarraditos los dos/ espumas y terciopelo”, pero resulta que la mala baba de quien lo inventó lo relacionaba con las carrozas fúnebres rematadas por plumeros que se estilaron hasta mediados del siglo.
Pues, carroza o no, y para mi desgracia, esa época tan desmedida y alegre en lo vital pero tan sumamente hortera en sus elecciones estéticas, ha vuelto desde hace algún tiempo y, en determinados ámbitos, parece que ha venido para quedarse, presentada como paradigma de una modernidad cateta, muy nuestra. Nostalgia vintage que dirían los panolis.
Ahora, si la consigna es entrar, por las buenas o por las malas, en el siglo veintiuno, el modelo a seguir es la estética yé-yé. Vamos, la de Concha Velasco, con el pelo alborotado y las medias de color. Y es que algunos no queremos enterarnos (yé-yé).
Porque, aunque me ponga pesada por volver al mismo tema, ello explica lo que han hecho con la Alameda.
De dama centenaria ha pasado a chica yé-yé sesentera, y todos tan contentos, pues lo moderno es “que tenga mucho ritmo y que cante en inglés”. Creo que pronto inauguran el portento, aunque, insisto, no sé si me quiero enterar (yé-yé) de esas medias de color que le han puesto al fondo, donde las “pirámides”.